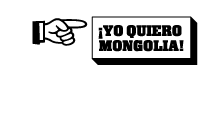"Parecería que el sentimentalismo es la base de la comunicación en nuestra sociedad", un extracto de "El síndrome Woody Allen" de Edu Galán
'El Síndrome Woody Allen' ya está a la venta en físico y digital en todas partes.

Teniendo en cuenta sus hondísimas diferencias estructurales y culturales, podemos entender sin dificultad por qué el #MeToo estadounidense no se ha replicado en la industria del cine español, a pesar de que su mensaje caló con similar impacto tanto en los medios como en la sociedad. Siento la evidencia: en ambos lugares hay medios de comunicación globalizados que cada vez se parecen más formalmente, pero con el matiz de que en España no hay tal industria. En nuestro país, las relaciones de poder dentro del cine son reducidas, ya que existen apenas unos pocos agentes capaces de producir una película en España, y el tejido industrial del cine patrio es inexistente. Bastaría señalar que la estadounidense se coloca como la segunda industria, tras la armamentística, y que sus películas reciben grandes subvenciones para que no pierdan su competitividad. En cambio, en 2016 solo un 8 por ciento de nuestros actores nacionales conseguían vivir de su profesión: un indicador que infiere una profesión casi inexistente con trabajos no recurrentes y sin horizonte adonde llegar. En consecuencia, para las pocas actrices ocupadas es mucho más difícil denunciar una situación de abuso de poder por miedo a perder su sitio en el pequeñísimo grupo de los que trabajan asiduamente. Demos otro paso: ¿por qué traspasó el necesario mensaje y el espíritu del #MeToo, provenientes de una industria marciana, al resto de los trabajos y no calan otros que sí se parecen a gran parte de las profesiones que tienen las mujeres en nuestro país —asumiendo que el número de actrices en activo en España es mínimo comparado con el de mujeres en otros sectores—? Por ejemplo, los grandes sindicatos de trabajadores de Estados Unidos, agrupados en la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), representaban en 2019 a trece millones de afiliados entre población activa y no activa, y dos de sus miembros, Liz Shuler y Sarah Nelson, pelean por su liderazgo en el momento que escribo este libro. Solo hace falta revisar su web para ver la gran cantidad de iniciativas contra el acoso sexual en el trabajo. Pues estas iniciativas pasan tan inadvertidas en España como desconocido es el propio sindicato estadounidense.
Una de las razones de la diferencia de impacto entre el #MeToo y el resto de iniciativas hay que buscarla en la centralidad de los sentimientos en esta sociedad. De ahí que el tipo de televisión que más se consume en España y en el resto del mundo sea la que se dedica a explotar el sentimentalismo en las diversas versiones de telerrealidad: las emociones de una participante en un reality, las emociones de un anfitrión ante los invitados que han ido a cenar a su casa, las emociones de una pareja cuando sufre su primera cita, las emociones de una madre a la que han asesinado a su niño o las emociones de un padre al que, amablemente, una cadena de televisión ha ayudado a encontrar a su hijo perdido hace años. Doug Stanhope, uno de los cómicos más lúcidos de la actualidad —“por eso bebo”, se justifica él—, asegura que “Oprah Winfrey es el P. T. Barnum del nuevo milenio. En lugar de freakshow los llaman ‘historias de superación’. ‘Ahora en Oprah, la mujer a la que un mono le comió la cara’: esta chica está explotada de la misma manera que en la época de Barnum solo que ahora Oprah se queda con el dinero que ella debería ganar. [...] No son historias de superación, solo consiguen que tenga miedo de salir de casa”.
Esto, evidentemente, no es exclusivo del medio televisivo; en YouTube reina también el sentimentalismo: muchas veces hedonista, de corte rápido, sonidos de archivo y música a alto volumen. En consecuencia, cuando el youtuber Rubius cambia de registro y anuncia que lo deja un tiempo por cansancio y con un lenguaje de terapia (“me cuesta hacer vídeos”, “os abrí la puerta a mi corazoncito”, “me dan bajones que notaba que me desmayaba”), parece lógico que sus visitas no se resientan: porque todo trata del sentimentalismo. Unas veces up y otras veces down, unas veces smiley y otras veces emoji de cara triste, unas veces como medio para una buena o mala causa y otras de excusa para seguir mirando la pantalla, siempre está ahí: si fuese radical, me parecería que el sentimentalismo es la gran base de la comunicación en nuestra sociedad.
Aunque lo sentimental pueda unir en su mensaje a las actrices hollywoodienses del #MeToo y a las trabajadoras afiliadas al AFL-CIO, el impacto de su mensaje es diferente. La clave radica en la influencia global-aspiracional de las primeras: todas ellas son presencias habituales en nuestra vida —lloramos con sus dramas, nos reímos con sus comedias y sufrimos cuando corren, perseguidas, por el asesino o tratan de asesinar a un pobre personaje— y prescriptoras de su intimidad —moda, maquillaje, consejos de autoayuda, activismo político o coches caros, en Estados Unidos hay un enorme número de posibilidades— a través de medios masivos y la maquinaria publicitaria estadounidense. Frente a la uniforme privacidad que nos regalaban las estrellas del Hollywood clásico —mediada por los representantes, las revistas y, sobre todo, las posibilidades técnicas de esa fotografía—, en el siglo XXI se crea la falsa sensación de que podemos entrar en su vida “real” a través de sus redes sociales, ya totalmente audiovisuales y en directo o semidirecto. Supongo que esta sensación se ha amplificado con el inmenso y eterno live streaming global e “íntimo” que ha provocado la crisis confinatoria del coronavirus. En este tipo de medios, imagen y sonido en directo frente a fotografía, que nos sirven la vida privada de las estrellas, se encuentra la gran diferenciación entre el pasado y la actualidad: sentimos que “poseemos” más intimidad del objeto-personaje. El formato de la emisión determina también nuestros sentimientos hacia la persona: en los vídeos de Instagram —prudentemente acomodados entre secuencias de fotos— creemos que “miramos” de verdad, a través de los muros de sus mansiones. “En virtud de cuánta televisión vemos y de qué significa verla —explicaba David Foster Wallace—, es inevitable para los que nos consideramos voyeurs pensar que esas personas tras el cristal —personas que son a menudo la gente más colorida, atractiva y viva de nuestra experiencia diaria— también son gente que ignora el hecho de que están siendo observados. Esta ilusión es tóxica”.
Extractos publicados con el permiso de la editorial.
'El síndrome Woody Allen' de Edu Galán
Debate, 2020. 334 páginas. 18,90 €
Una de las razones de la diferencia de impacto entre el #MeToo y el resto de iniciativas hay que buscarla en la centralidad de los sentimientos en esta sociedad. De ahí que el tipo de televisión que más se consume en España y en el resto del mundo sea la que se dedica a explotar el sentimentalismo en las diversas versiones de telerrealidad: las emociones de una participante en un reality, las emociones de un anfitrión ante los invitados que han ido a cenar a su casa, las emociones de una pareja cuando sufre su primera cita, las emociones de una madre a la que han asesinado a su niño o las emociones de un padre al que, amablemente, una cadena de televisión ha ayudado a encontrar a su hijo perdido hace años. Doug Stanhope, uno de los cómicos más lúcidos de la actualidad —“por eso bebo”, se justifica él—, asegura que “Oprah Winfrey es el P. T. Barnum del nuevo milenio. En lugar de freakshow los llaman ‘historias de superación’. ‘Ahora en Oprah, la mujer a la que un mono le comió la cara’: esta chica está explotada de la misma manera que en la época de Barnum solo que ahora Oprah se queda con el dinero que ella debería ganar. [...] No son historias de superación, solo consiguen que tenga miedo de salir de casa”.
Esto, evidentemente, no es exclusivo del medio televisivo; en YouTube reina también el sentimentalismo: muchas veces hedonista, de corte rápido, sonidos de archivo y música a alto volumen. En consecuencia, cuando el youtuber Rubius cambia de registro y anuncia que lo deja un tiempo por cansancio y con un lenguaje de terapia (“me cuesta hacer vídeos”, “os abrí la puerta a mi corazoncito”, “me dan bajones que notaba que me desmayaba”), parece lógico que sus visitas no se resientan: porque todo trata del sentimentalismo. Unas veces up y otras veces down, unas veces smiley y otras veces emoji de cara triste, unas veces como medio para una buena o mala causa y otras de excusa para seguir mirando la pantalla, siempre está ahí: si fuese radical, me parecería que el sentimentalismo es la gran base de la comunicación en nuestra sociedad.
Aunque lo sentimental pueda unir en su mensaje a las actrices hollywoodienses del #MeToo y a las trabajadoras afiliadas al AFL-CIO, el impacto de su mensaje es diferente. La clave radica en la influencia global-aspiracional de las primeras: todas ellas son presencias habituales en nuestra vida —lloramos con sus dramas, nos reímos con sus comedias y sufrimos cuando corren, perseguidas, por el asesino o tratan de asesinar a un pobre personaje— y prescriptoras de su intimidad —moda, maquillaje, consejos de autoayuda, activismo político o coches caros, en Estados Unidos hay un enorme número de posibilidades— a través de medios masivos y la maquinaria publicitaria estadounidense. Frente a la uniforme privacidad que nos regalaban las estrellas del Hollywood clásico —mediada por los representantes, las revistas y, sobre todo, las posibilidades técnicas de esa fotografía—, en el siglo XXI se crea la falsa sensación de que podemos entrar en su vida “real” a través de sus redes sociales, ya totalmente audiovisuales y en directo o semidirecto. Supongo que esta sensación se ha amplificado con el inmenso y eterno live streaming global e “íntimo” que ha provocado la crisis confinatoria del coronavirus. En este tipo de medios, imagen y sonido en directo frente a fotografía, que nos sirven la vida privada de las estrellas, se encuentra la gran diferenciación entre el pasado y la actualidad: sentimos que “poseemos” más intimidad del objeto-personaje. El formato de la emisión determina también nuestros sentimientos hacia la persona: en los vídeos de Instagram —prudentemente acomodados entre secuencias de fotos— creemos que “miramos” de verdad, a través de los muros de sus mansiones. “En virtud de cuánta televisión vemos y de qué significa verla —explicaba David Foster Wallace—, es inevitable para los que nos consideramos voyeurs pensar que esas personas tras el cristal —personas que son a menudo la gente más colorida, atractiva y viva de nuestra experiencia diaria— también son gente que ignora el hecho de que están siendo observados. Esta ilusión es tóxica”.
Extractos publicados con el permiso de la editorial.
'El síndrome Woody Allen' de Edu Galán
Debate, 2020. 334 páginas. 18,90 €