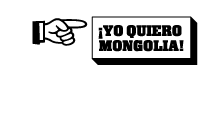La lengua, los signos, Dios, el humor y los dientes raros de Darío Adanti
Texto leído por Edu Galán en la presentación de ‘Disparen al humorista’ (Astiberri) de Darío Adanti el 2 de febrero de 2017, junto a Darío Adanti, Lucía Lijtmaer y muchos amigos. 'Disparen al humorista' ya está a la venta en las mejores librerías
03.02.2017
Compartir
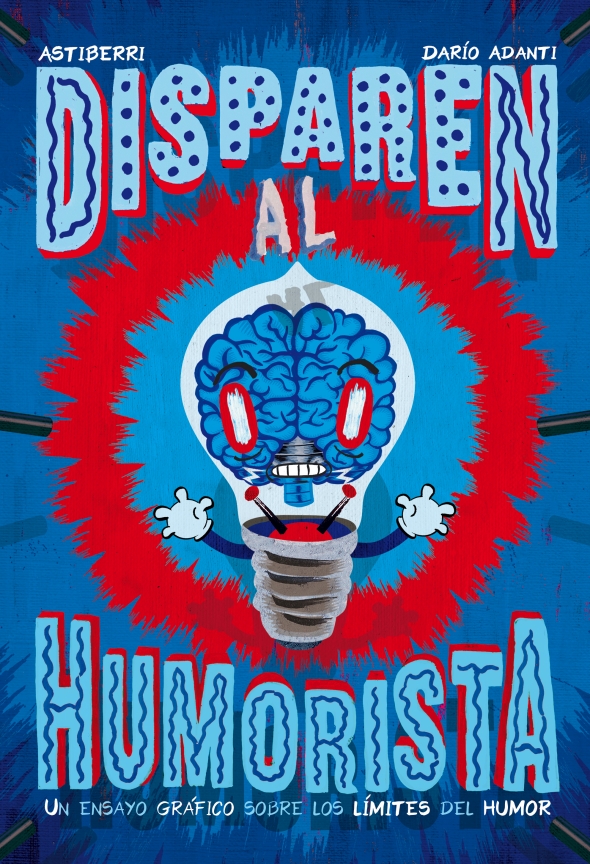
El otro día vi en el cine una película que me hizo pensar sobre “Disparen al humorista”: se titula “Silencio” y la dirige Martin Scorsese. Las dos obras se parecen entre ellas porque ambas hablan de la lengua, de su uso en dialéctica con el contexto y de lo que compone a la lengua, que son los signos, contradictorios y en batalla permanente consigo mismos.
“Silencio” está basada en la novela de Shushaku Endo (que también escribió “El samurái”, una historia espléndida) y cuenta la odisea de dos curas (Andrew Garfield y Adam Driver) que viajan a la busca de su mentor (Liam Neeson) que ha desaparecido en el Japón de finales del XVII, donde se estaba produciendo una persecución terrible contra los cristianos. El viaje de “Silencio” me recordó a “El corazón de las tinieblas” de Conrad y, cómo no, al “Apocalypse Now” de Coppola. Pero también a “El resplandor”, y a “La Regenta”, y a “Chinatown”. Todas estas obras tratan de personas que viajan al centro de sus oscuridades para intentar explicárnoslas y, a un tiempo, ahogarse en ellas.
Porque en “Disparen al humorista” también hay viajes en varios planos: de adentro para afuera de la página o del libro, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o, incluso, de una linea espaciotemporal a otra. Por ellos se mueven dos personajes de Darío: a veces, Palito Bonardi y Fabrizio Mil Leches o el señor Cabeza Tostadora y Lupita Lunch, casi siempre en pareja. Dos personajes que van a buscar respuestas mediante la conversación, como los diálogos de la Filosofía griega clásica o los protagonistas de “Silencio”, y acaban en el centro de la locura, como al final del “El resplandor”. La locura de Darío en “Disparen al humorista” acaba en un altar indígena, como la de Willard en “Apocalypse Now”, pero, muy importante, tiene el matiz de la locura que atribuía Polonio a Hamlet: “Aunque todo en él es locura, hay un método en lo que dice”. Añado a Polonio: además, la de Darío es una locura mejor que la de Hamlet porque hace risa y no te mata traicioneramente detrás de una cortina.
No me adelanto. Siento contaros un pequeño “spoiler” que tampoco os va a arruinar la película de Scorsese, al igual que después os contaré dos o tres que tampoco arruinarán el libro de Adanti.
Al final de “Silencio”, el cura protagonista encuentra a su maestro convertido al budismo y totalmente integrado en Japón, después de haber sido torturado y obligado a renunciar a su fe católica. Ambos se enfrentan y el maestro le dice que los japoneses no creen en el Evangelio sino que creen en lo que ellos creen que es el Evangelio y, por tanto, no creen. El alumno se enfada y le contesta que cómo puede pensar eso si, tan solo un siglo antes, en tiempos de San Francisco Javier, había cientos de miles de católicos en Japón. Es decir, asume el alumno, los habían exterminado. Con gran cinismo, el maestro le explica que eso da igual, que el exterminio era solo la consecuencia de no entender el contexto: San Francisco Javier fue a Japón a enseñar quién era el hijo de Dios pero, primero, tuvo que aprender cómo nombrar a Dios en japonés y lo consultó entre los lugareños. “Dainichi”, le dijeron que era la palabra. “¿Quieres que te enseñe lo que es “Dainichi”?”, añade el maestro. “Míralo” y el maestro Liam Neeson señala al sol: “Ahí está dios, y por tanto, el Hijo de Dios”. “En los evangelios, Jesús salió al tercer día. En Japón, sale todos los días”, ironiza. Responde el alumno, muy enfadado por descubrir que los japoneses católicos primigenios pensaban que Dios era el Sol por culpa del signo “Dainichi”: “¡Pero ellos rezan a Dios, a su nombre, y mueren por Él, los he visto!”. Concluye el maestro, definitivo: “¡“Dainichi” es solo un nombre para un Dios que nunca pudieron conocer ni entender!”.
Por tanto, presenta el maestro de “Silencio” el signo “Dios” como algo no unívoco, sino contradictorio, sujeto a la interpretación y a la más primaria teoría de la comunicación. Lo que debería sorprendernos es que, en principio, “Dios” tendría que ser el signo más unívoco en el ránking católico universal de signos. Justo a esa univocidad quiere regresar el Joven Papa interpretado por Jude Law en la serie de Sorrentino: ese joven Papa que, a la manera de Ratzinger, abomina la contradictoria modernidad franciscana (no tanto la de Asís como la de Bergoglio) y quiere regresar a la tradición. Quiere regresar el Joven Papa, por tanto, a la Palabra (en mayúsculas) de Dios, es decir, a la univocidad de la Palabra (en mayúsculas) con la que Moisés bajó de la montaña.
Pues por más que lo intenten, tanto en la Palabra (en mayúsculas) de Dios como en el humor (y hay risa en la Palabra (en mayúsculas) de Dios, aunque a ello se oponga el malvado Jorge de Burgos en “El nombre de la Rosa”), por tanto, tanto en la lengua y en sus componentes, los signos, hay contradicción, hay batalla y están sujetos a interpretación según el contexto.
Y más aún, habiendo contradicción en el signo “Dios”, tan acorralado por encíclicas, cónclaves y sínodos por los siglos de los siglos, amén, ¿cómo no va a haber contradicción en el lenguaje humorístico, es decir, en “el perro mistetas”, “van dos y se cayó el del medio” o en “saben aquel que diu que iba un borracho por la calle y...”?
Los que trabajamos con estas herramientas explosivas, los signos y la lengua, somos unos desgraciados.
¡Con lo bueno que sería trabajar con un martillo, un taladro dental o un rifle de asalto como los que utilizaron los terroristas en la sede del Hebdo!
El humorista (o el psicólogo, o el escritor, o el político, o el vendedor puerta a puerta; en suma, o el trabajador de la palabra, o el 'worker of song' que nos dejó escrito Leonard Cohen) no debe convertirse en ese curilla inocente que piensa que puede evangelizar a cualquiera en cualquier parte porque la palabra “Dios” es unívoca: el que asuma que eso es así se verá perdido, arando la ciénaga de la lengua y esperando frutos como un idiota porque, como le dice el maestro Liam Neeson a su discípulo, “nada va a crecer en una ciénaga”.
Reitero a costa de aburriros: el signo, hasta el que parece más unívoco, no lo es: vive en dialéctica batalladora con el ambiente/los otros y consigo mismo.
No quería adelantar demasiado del libro de Darío: por eso he tratado de contextualizarlo y pensarlo a partir de uno de sus múltiples temas: el lenguaje humorístico como algo contradictorio y en permanente batalla.
Porque, si tuviese más de cinco minutos, también querría contaros las múltiples reflexiones con las que me ha hecho estallar la cabeza “Disparen al humorista”: la sátira y cómo funciona (no, la sátira no es humor); la risa y sus motivaciones bio-socio-psico-antropológicas; la corrección política y, en especial la de determinadas izquierdas, que es la “corrección política” canónica ya que nació en las universidades norteamericanas burguesas y contraculturales de los sesenta, que no entiende la contradicción del signo, es decir, que piensa que el signo “Dios” es simplemente “Dios”, o destierra la ironía, o mata a sea quien sea el emisor, o no ha leído a McLuhan… y me la juego porque igual McLuhan se me aparece ahora al lado como en ‘Annie Hall’.
Todo eso y muchas más cosas están en “Disparen al humorista”: un libro poliédrico que hace todo lo inabarcable más abarcable y al que cualquiera que le interese esta profesión debería volver una y otra vez.
Un amigo común, el filósofo Vicente Domínguez, cita a Nabokov en el inicio de su ensayo sobre “Apocalypse Now”, titulado ‘The horror. The horror’ (Rema y Vive). “Acariciar los detalles… ¡los divinos detalles!”, decía el ruso, autor de ‘Lolita’: una novela impublicable hoy por políticamente incorrecta; una obra, si apareciese en 2017, haría que tuitstars y activistas de change.org, es decir, una manada de idiotas unívocos, tratasen de retirarla del mercado. Darío Adanti ha tenido tanto respeto por los detalles, los divinos detalles, que esta obra parece fuera de esta época millenial de groserías, ocurrencias y opiniones rápidas a vuelta de tweet.
Celebro y pido que celebren conmigo comprando “Disparen al humorista” (en una sociedad de mercado solo se puede celebrar algo comprándolo): su inteligencia, que con cada libro nuevo me parece más alucinante ¡y no le llega por ciencia infusa! (le llevo viendo trabajar en esto desde hace años); su forma de expresarla en dibujo y texto; su hegelianismo; su materialismo; su maravillosa amistad y lealtad que me honra de a diario y, finalmente, celebro, y pido que celebren conmigo comprando “Disparen al humorista”, esos dientes raros suyos que creo que, como el humor, nunca acabaré de entender del todo.
“Silencio” está basada en la novela de Shushaku Endo (que también escribió “El samurái”, una historia espléndida) y cuenta la odisea de dos curas (Andrew Garfield y Adam Driver) que viajan a la busca de su mentor (Liam Neeson) que ha desaparecido en el Japón de finales del XVII, donde se estaba produciendo una persecución terrible contra los cristianos. El viaje de “Silencio” me recordó a “El corazón de las tinieblas” de Conrad y, cómo no, al “Apocalypse Now” de Coppola. Pero también a “El resplandor”, y a “La Regenta”, y a “Chinatown”. Todas estas obras tratan de personas que viajan al centro de sus oscuridades para intentar explicárnoslas y, a un tiempo, ahogarse en ellas.
Porque en “Disparen al humorista” también hay viajes en varios planos: de adentro para afuera de la página o del libro, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o, incluso, de una linea espaciotemporal a otra. Por ellos se mueven dos personajes de Darío: a veces, Palito Bonardi y Fabrizio Mil Leches o el señor Cabeza Tostadora y Lupita Lunch, casi siempre en pareja. Dos personajes que van a buscar respuestas mediante la conversación, como los diálogos de la Filosofía griega clásica o los protagonistas de “Silencio”, y acaban en el centro de la locura, como al final del “El resplandor”. La locura de Darío en “Disparen al humorista” acaba en un altar indígena, como la de Willard en “Apocalypse Now”, pero, muy importante, tiene el matiz de la locura que atribuía Polonio a Hamlet: “Aunque todo en él es locura, hay un método en lo que dice”. Añado a Polonio: además, la de Darío es una locura mejor que la de Hamlet porque hace risa y no te mata traicioneramente detrás de una cortina.
No me adelanto. Siento contaros un pequeño “spoiler” que tampoco os va a arruinar la película de Scorsese, al igual que después os contaré dos o tres que tampoco arruinarán el libro de Adanti.
Al final de “Silencio”, el cura protagonista encuentra a su maestro convertido al budismo y totalmente integrado en Japón, después de haber sido torturado y obligado a renunciar a su fe católica. Ambos se enfrentan y el maestro le dice que los japoneses no creen en el Evangelio sino que creen en lo que ellos creen que es el Evangelio y, por tanto, no creen. El alumno se enfada y le contesta que cómo puede pensar eso si, tan solo un siglo antes, en tiempos de San Francisco Javier, había cientos de miles de católicos en Japón. Es decir, asume el alumno, los habían exterminado. Con gran cinismo, el maestro le explica que eso da igual, que el exterminio era solo la consecuencia de no entender el contexto: San Francisco Javier fue a Japón a enseñar quién era el hijo de Dios pero, primero, tuvo que aprender cómo nombrar a Dios en japonés y lo consultó entre los lugareños. “Dainichi”, le dijeron que era la palabra. “¿Quieres que te enseñe lo que es “Dainichi”?”, añade el maestro. “Míralo” y el maestro Liam Neeson señala al sol: “Ahí está dios, y por tanto, el Hijo de Dios”. “En los evangelios, Jesús salió al tercer día. En Japón, sale todos los días”, ironiza. Responde el alumno, muy enfadado por descubrir que los japoneses católicos primigenios pensaban que Dios era el Sol por culpa del signo “Dainichi”: “¡Pero ellos rezan a Dios, a su nombre, y mueren por Él, los he visto!”. Concluye el maestro, definitivo: “¡“Dainichi” es solo un nombre para un Dios que nunca pudieron conocer ni entender!”.
Por tanto, presenta el maestro de “Silencio” el signo “Dios” como algo no unívoco, sino contradictorio, sujeto a la interpretación y a la más primaria teoría de la comunicación. Lo que debería sorprendernos es que, en principio, “Dios” tendría que ser el signo más unívoco en el ránking católico universal de signos. Justo a esa univocidad quiere regresar el Joven Papa interpretado por Jude Law en la serie de Sorrentino: ese joven Papa que, a la manera de Ratzinger, abomina la contradictoria modernidad franciscana (no tanto la de Asís como la de Bergoglio) y quiere regresar a la tradición. Quiere regresar el Joven Papa, por tanto, a la Palabra (en mayúsculas) de Dios, es decir, a la univocidad de la Palabra (en mayúsculas) con la que Moisés bajó de la montaña.
Pues por más que lo intenten, tanto en la Palabra (en mayúsculas) de Dios como en el humor (y hay risa en la Palabra (en mayúsculas) de Dios, aunque a ello se oponga el malvado Jorge de Burgos en “El nombre de la Rosa”), por tanto, tanto en la lengua y en sus componentes, los signos, hay contradicción, hay batalla y están sujetos a interpretación según el contexto.
Y más aún, habiendo contradicción en el signo “Dios”, tan acorralado por encíclicas, cónclaves y sínodos por los siglos de los siglos, amén, ¿cómo no va a haber contradicción en el lenguaje humorístico, es decir, en “el perro mistetas”, “van dos y se cayó el del medio” o en “saben aquel que diu que iba un borracho por la calle y...”?
Los que trabajamos con estas herramientas explosivas, los signos y la lengua, somos unos desgraciados.
¡Con lo bueno que sería trabajar con un martillo, un taladro dental o un rifle de asalto como los que utilizaron los terroristas en la sede del Hebdo!
El humorista (o el psicólogo, o el escritor, o el político, o el vendedor puerta a puerta; en suma, o el trabajador de la palabra, o el 'worker of song' que nos dejó escrito Leonard Cohen) no debe convertirse en ese curilla inocente que piensa que puede evangelizar a cualquiera en cualquier parte porque la palabra “Dios” es unívoca: el que asuma que eso es así se verá perdido, arando la ciénaga de la lengua y esperando frutos como un idiota porque, como le dice el maestro Liam Neeson a su discípulo, “nada va a crecer en una ciénaga”.
Reitero a costa de aburriros: el signo, hasta el que parece más unívoco, no lo es: vive en dialéctica batalladora con el ambiente/los otros y consigo mismo.
No quería adelantar demasiado del libro de Darío: por eso he tratado de contextualizarlo y pensarlo a partir de uno de sus múltiples temas: el lenguaje humorístico como algo contradictorio y en permanente batalla.
Porque, si tuviese más de cinco minutos, también querría contaros las múltiples reflexiones con las que me ha hecho estallar la cabeza “Disparen al humorista”: la sátira y cómo funciona (no, la sátira no es humor); la risa y sus motivaciones bio-socio-psico-antropológicas; la corrección política y, en especial la de determinadas izquierdas, que es la “corrección política” canónica ya que nació en las universidades norteamericanas burguesas y contraculturales de los sesenta, que no entiende la contradicción del signo, es decir, que piensa que el signo “Dios” es simplemente “Dios”, o destierra la ironía, o mata a sea quien sea el emisor, o no ha leído a McLuhan… y me la juego porque igual McLuhan se me aparece ahora al lado como en ‘Annie Hall’.
Todo eso y muchas más cosas están en “Disparen al humorista”: un libro poliédrico que hace todo lo inabarcable más abarcable y al que cualquiera que le interese esta profesión debería volver una y otra vez.
Un amigo común, el filósofo Vicente Domínguez, cita a Nabokov en el inicio de su ensayo sobre “Apocalypse Now”, titulado ‘The horror. The horror’ (Rema y Vive). “Acariciar los detalles… ¡los divinos detalles!”, decía el ruso, autor de ‘Lolita’: una novela impublicable hoy por políticamente incorrecta; una obra, si apareciese en 2017, haría que tuitstars y activistas de change.org, es decir, una manada de idiotas unívocos, tratasen de retirarla del mercado. Darío Adanti ha tenido tanto respeto por los detalles, los divinos detalles, que esta obra parece fuera de esta época millenial de groserías, ocurrencias y opiniones rápidas a vuelta de tweet.
Celebro y pido que celebren conmigo comprando “Disparen al humorista” (en una sociedad de mercado solo se puede celebrar algo comprándolo): su inteligencia, que con cada libro nuevo me parece más alucinante ¡y no le llega por ciencia infusa! (le llevo viendo trabajar en esto desde hace años); su forma de expresarla en dibujo y texto; su hegelianismo; su materialismo; su maravillosa amistad y lealtad que me honra de a diario y, finalmente, celebro, y pido que celebren conmigo comprando “Disparen al humorista”, esos dientes raros suyos que creo que, como el humor, nunca acabaré de entender del todo.