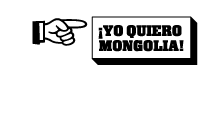HONESTIDAD BRUTAL
Homenaje a Miguel Gallardo y la contracultura de Barcelona por Darío Adanti.

El pasado 22 de febrero falleció Miguel Gallardo. Además de amigo, maestro, colaborador y socio de la revista Mongolia, Gallardo fue uno de los historietistas más personales e influyentes del cómic en español. Y su influencia había traspasado fronteras y cruzado el Atlántico desde hacía décadas, casi desde sus inicios, cuando él y otros de su generación encabezaron la facción historietista y más gamberra de ese fenómeno que se conoce como “la contracultura catalana”, que acompañó, desde mediados de la década de 1970, el lento proceso de dejar atrás el franquismo y avanzar hacia la democracia forzando con la provocación de su espíritu libertario los cambios sociales y culturales que aquella sociedad aún temerosa e infiltrada por el tardofranquismo se resistía a realizar.
Y su arte, el de Miguel Gallardo, recorrió, definió e inauguró territorios tan disímiles como aquella contracultura rabiosa, la elegante ilustración de prensa de los 90, o la novela gráfica de prestigio como última mutación madura de aquel arte callejero que escandalizó y sorprendió a partes iguales. No se entendería el cómic de humor y de autor hoy en día sin aquel underground de los 70s y 80, sin Makoki, Niñato o su Buitre Buitaker; la ilustración de prensa no sería la misma sin sus estilizadas ilustraciones para La Vanguardia o Público, y la novela gráfica actual, que ha logrado situar a los tebeos a la altura de la más alta literatura, no sería lo mismo sin su María y yo o Un largo silencio, entre otros libros de Miguel. HONESTIDAD BRUTAL Homenaje a Miguel Gallardo y la contracultura de Barcelona POR DARIO ADANTI.

Del joven punk al adulto lúcido:
Gallardo logró ser maestro en todos estos campos siendo, siempre, Gallardo. Mostrando en su obra una evolución tan natural y coherente como el paso de aquel joven punk al adulto lúcido sensible y comprometido que nos abandonó hace un mes escaso, dejando que la evolución del contexto en el que vivió tuviera su huella gráfica y narrativa en su producción artística, aunque su nombre quedará siempre asociado a aquel movimiento contracultural de la Barcelona preolímpica, que, desde la calle, con sus luces y sus sombras, deslumbró aquí y en el extranjero por su audacia, irreverencia, desparpajo, creatividad y honestidad brutal. Miguel Gallardo estuvo desde finales de los 70 metido hasta la cabeza en aquel movimiento contracultural que nació en Barcelona de la mano de autores como él, Nazario, Mediavilla o Max, y que fue el contexto de figuras tan icónicas como Ocaña o de revistas tan emblemáticas como la Star, Disco Express y la hoy revista de culto El Víbora.

Épocas violentas en las que el terrorismo sembraba de miedo a aquella joven democracia que acababa de salir de largos años de una dictadura cruenta y donde la heroína se imponía como la droga de aquella juventud harta del pasado y del presente, que se mataba por querer vivir. Aquella generación que no solo había vivido la más sangrienta y prolongada de las dictaduras sino que en aquel momento vivía el terrorismo, la desigualdad y la pandemia de SIDA como plagas bíblicas de ese Dios solemne y siempre cabreado que habían estudiado en los colegios de curas y monjas. Épocas en las que la música (el punk, el rock y el pop) pasaban por ser una actitud contra la cultura mojigata y con olor a naftalina de los adultos que aún vivían con el miedo al régimen y profundamente marcados por esos cuarenta años de represión. Una juventud que quería divertirse en una sociedad con heridas abiertas durante medio siglo.
Y donde un acercamiento a lo lumpen y marginal simbolizaba un posicionamiento desde lo ácrata en aquella tambaleante sociedad con una derecha extrema que seguía matando, el terrorismo tardofranquista que quitaba la vida a jóvenes militantes, sindicalistas y abogados laboralistas, y una izquierda que levantaba banderas del pasado tanto tiempo silenciadas y reprimidas sin advertir que el sueño de la revolución se había convertido, en la otra parte del mundo en aquellos tiempos de Guerra Fría, en autoritarismos que despreciaban las libertades individuales.
%20-%20copia.jpg)
Barcelona ácrata:
Aquella izquierda golpeada, maltratada, que intentaba recomponerse tras la derrota, el exilio y el olvido, mientras sus paradigmas más intocables se caían en la otra punta del mundo, era vista por esa generación de finales de los 70 a la que pertenecía Gallardo, la que fundó la contracultura de Barcelona, como demasiado seria, demasiado grave, demasiado pureta y demasiado carca para unos jóvenes que buscaba en el hedonismo aquella liberación que las generaciones pasadas no habían conseguido con la lucha política. Había nacido la contracultura en aquella Barcelona que no era la del postureo, la de los cruceros y la del consumo desaforado de hoy, no era la Barcelona identitaria y nacional que pretenden unos, era la Barcelona que hacía de la fiesta, la droga y el sexo y sus representaciones culturales, transgresión ética y estética, la versión finisecular y desencantada de aquella pulsión ácrata que siempre había sido el espíritu latente y singular de la Barcelona tanto obrera como intelectual. Sus hijos, los hijos de aquellos obreros silenciados, querían romperlo todo mientras se divertían.
Y desde los cómics, sobre todo de las páginas de El Víbora o de Makoki, lo rompían todo simbólicamente: con ideas y estéticas rompedoras, provocadoras, descabelladas, exponiendo tabúes sin complejos, y mezclando la línea feísta hija del underground americano y francés de los 60 con el arte pop y expresionista y los dibujos animados de Tex Avery que habían marcado su niñez. Desde aquellas páginas de la revista El Víbora aniquilaron toda moral a través de lo simbólico, sí, incluso la moral progresista, en un ejercicio de sana provocación que está a años luz de la hoy pacata, puritana y burguesa moral de la corrección política y la cultura de la cancelación y siempre contra la moralina reaccionaria y conservadora por progre que se dijera. Pura anarquía. Si la anarquía tuvo su corta primavera en la revolución social española, aquel proceso revolucionario que se dio tras el golpe de Estado de 1936 y del que habla George Orwell en su Homenaje a Cataluña, ese espíritu insurreccional se dio, cuatro décadas después, en la misma ciudad pero con tinta y papel en vez de con fusiles y granadas. Fue el movimiento contracultural que tuvo en los cómics de autores como los ya mencionados Miguel Gallardo, Juanito Mediavilla, Max, Nazario o Martí a sus máximos exponentes.
Un época dorada donde el underground logró vender miles de ejemplares y cruzar el Atlántico hasta calar en generaciones de suramericanos como yo que salían, una década después, de dictaduras tan sangrientas como la que había contenido aquí esa olla a presión de la cultura popular hasta hacerla estallar por los aires en forma de contracultura.

Superventas:
Una época dorada en que El Víbora era un éxito de ventas, con sus portadas de Anarcoma de Nazario, con vírgenes transexuales mostrando sus enormes penes mientras hombres barbudos se besaban y se comían la polla, o con Makoki escapado del frenopático metralleta en mano rodeado de skinheads, yonkis y prostitutas del Raval, con cómics del italiano Andrea Pazienza que explicaban cómo usar el filtro de un cigarrillo para limpiar las impurezas de la heroína antes de inyectarla, de los monigotes de Mariscal con su simpleza sofisticada y su humor absurdo, la oscuridad bizarra del americano Charles Burns con su Borbah, o el surrealismo de alcantarillas y callejones sucios del Peter Punk de Max.
En la Argentina de mediados de los 80, muchos entrábamos a la adolescencia y lo primero que hacíamos era correr al quiosco a ver si habían recibido el último número de El Víbora, o del Makoki, personaje de Gallardo que ya tenía revista propia. Bajo el paraguas falsamente cándido de traer un tebeo bajo el brazo a casa, nos encerrábamos en la habitación a leer historias macabras, depravadas, violentas, tóxicas y desopilantes mientras escuchábamos a los Clash o a Lou Reed en casete o vinilo, y nos recorría un escalofrío al preguntarnos si aquellos autores harían todas esas cosas que contaban en sus tebeos y si las calles del casco antiguo de Barcelona serían tan peligrosas como parecían en sus páginas. Vivíamos la contrariedad de reírnos de la desgracia, de excitarnos con mujeres con falos inmensos, de asistir asombrados al sexo lésbico y gay, de imaginar qué se sentiría consumiendo tal o cuál droga y viendo como este o aquel personaje terminaba muerto en un contenedor por una sosobredosis o una paliza… Y todo desde el asombro, la curiosidad y la risa. Libertad de pensar y de imaginar. En otras palabras: amanecíamos a la complejidad del mundo, a la gestión del dolor y el placer, y a la contradicción humana en estado de libertad.
Veíamos en aquellas postales decadentes y rabiosas de Barcelona el reflejo de las fortaleza y debilidades de aquellas sociedades que salían del sangriento paternalismo del que veníamos, sociedades que eran capaces de secuestrar, torturar y matar con tal de que la juventud no se expusiera a aquello que podía pervertirla, cosas como la política o la cultura, esa misma contracultura, de hecho. Sociedades que pretendían sustraer a la juventud de las de la vida libre matando su vitalidad para que no se expusiera al riesgo de momorir inherente a lo vital. Aquella contracultura dejaba claro que la libertad no era el paraíso, era mar gruesa y tormentosa, pero que, aunque pudieras naufragar, en el camino podías conseguir una buena dosis de diversión.
Placer sin dogmas:
Porque ese es el poder de la contracultura: romperlo todo desde lo simbólico, demostrar la banalidad del postureo, de la moral, y de los posicionamientos incólumes de las certezas, esa enfermedad de lo ideológico que canoniza ideas hasta convertirlas en dogmas. Y la contracultura no es otra cosa que el cuestionamiento de las ideas, las certezas y los dogmas desde un lugar de puro placer.
La contracultura provoca la liberación desde la embriaguez de la incertidumbre, ese colocón mareante de la duda, y desde la risa nerviosa de quién se salta el tabú a sabiendas y sin importarle el precio a pagar, y tiene como bandera que aquello que vale la pena es aquello que te da placer aunque ese placer te termine matando. Tras periodos de represión del placer, el planteamiento aparentemente suicida del underground es, aunque ahora se lo pueda tachar de frívolo desde el postureo pseudocomprometido que cuelga consignas en las redes sociales desde el sofá de su casa, tremendamente liberador: no te decían cómo tenías que vivir la vida ni qué pensar, te enseñaban algo mucho más urgente y realista: que se podía jugar con las ideas sin ponerles límites, sin miedo y sin compromisos preestablecidos, porque la creación, ese juego con las ideas, es en lo único en lo que podemos ser totalmente libres y conseguir cuotas de pura felicidad por el camino. No fue el caso de Miguel Gallardo, sin embargo, el de el autor torturado y autodestructivo, ni siquiera fue un “superviviente”, como se suele llamar a aquellos que han salido indemnes de los excesos de la contracultura.
No, Miguel fue una persona feliz que transitó caminos de forma natural junto a sus amigos y compañeros, sin complejos, con absoluta y total honestidad, contando vidas ajenas y propias, reales e inventadas, con la risa y la sonrisa siempre cargadas y haciendo en el camino feliz a los que lo rodeaban y a quienes lo leían. Tan lejos del postureo está el espíritu de aquella contracultura que, como dijimos, no le costó nada a Miguel transitar otros caminos paralelos que, a priori, podrían parecer contradictorios o distantes al underground pero que, gracias a su talento, todos juntos conforman una de las obras más consistentes, originales y coherentes de la historia de la cultura popular en general, y de los medios impresos y del cómic en particular, así como un retrato gráfico de nuestra sociedad en el último medio siglo de historia. Es decir: en sus páginas está la Historia de nuestra democracia, desde lo particular a lo colectivo. Tal vez esa falta de dogmas, la valentía creativa y la honestidad sean lo que define a aquella contracultura y sean, también, lo que debería definir el arte en general. Sin duda definen el arte y la vida de Miguel Gallardo.
¡APOYA A MONGOLIA!
Suscríbete a Mongolia y ayuda a consolidar este proyecto de periodismo irreverente e insumiso, a partir de solo 38 euros al año, o dona para la causa la cantidad que quieras. ¡Cualquier aportación es bienvenida!
Y su arte, el de Miguel Gallardo, recorrió, definió e inauguró territorios tan disímiles como aquella contracultura rabiosa, la elegante ilustración de prensa de los 90, o la novela gráfica de prestigio como última mutación madura de aquel arte callejero que escandalizó y sorprendió a partes iguales. No se entendería el cómic de humor y de autor hoy en día sin aquel underground de los 70s y 80, sin Makoki, Niñato o su Buitre Buitaker; la ilustración de prensa no sería la misma sin sus estilizadas ilustraciones para La Vanguardia o Público, y la novela gráfica actual, que ha logrado situar a los tebeos a la altura de la más alta literatura, no sería lo mismo sin su María y yo o Un largo silencio, entre otros libros de Miguel. HONESTIDAD BRUTAL Homenaje a Miguel Gallardo y la contracultura de Barcelona POR DARIO ADANTI.

Del joven punk al adulto lúcido:
Gallardo logró ser maestro en todos estos campos siendo, siempre, Gallardo. Mostrando en su obra una evolución tan natural y coherente como el paso de aquel joven punk al adulto lúcido sensible y comprometido que nos abandonó hace un mes escaso, dejando que la evolución del contexto en el que vivió tuviera su huella gráfica y narrativa en su producción artística, aunque su nombre quedará siempre asociado a aquel movimiento contracultural de la Barcelona preolímpica, que, desde la calle, con sus luces y sus sombras, deslumbró aquí y en el extranjero por su audacia, irreverencia, desparpajo, creatividad y honestidad brutal. Miguel Gallardo estuvo desde finales de los 70 metido hasta la cabeza en aquel movimiento contracultural que nació en Barcelona de la mano de autores como él, Nazario, Mediavilla o Max, y que fue el contexto de figuras tan icónicas como Ocaña o de revistas tan emblemáticas como la Star, Disco Express y la hoy revista de culto El Víbora.

Épocas violentas en las que el terrorismo sembraba de miedo a aquella joven democracia que acababa de salir de largos años de una dictadura cruenta y donde la heroína se imponía como la droga de aquella juventud harta del pasado y del presente, que se mataba por querer vivir. Aquella generación que no solo había vivido la más sangrienta y prolongada de las dictaduras sino que en aquel momento vivía el terrorismo, la desigualdad y la pandemia de SIDA como plagas bíblicas de ese Dios solemne y siempre cabreado que habían estudiado en los colegios de curas y monjas. Épocas en las que la música (el punk, el rock y el pop) pasaban por ser una actitud contra la cultura mojigata y con olor a naftalina de los adultos que aún vivían con el miedo al régimen y profundamente marcados por esos cuarenta años de represión. Una juventud que quería divertirse en una sociedad con heridas abiertas durante medio siglo.
Y donde un acercamiento a lo lumpen y marginal simbolizaba un posicionamiento desde lo ácrata en aquella tambaleante sociedad con una derecha extrema que seguía matando, el terrorismo tardofranquista que quitaba la vida a jóvenes militantes, sindicalistas y abogados laboralistas, y una izquierda que levantaba banderas del pasado tanto tiempo silenciadas y reprimidas sin advertir que el sueño de la revolución se había convertido, en la otra parte del mundo en aquellos tiempos de Guerra Fría, en autoritarismos que despreciaban las libertades individuales.
%20-%20copia.jpg)
Barcelona ácrata:
Aquella izquierda golpeada, maltratada, que intentaba recomponerse tras la derrota, el exilio y el olvido, mientras sus paradigmas más intocables se caían en la otra punta del mundo, era vista por esa generación de finales de los 70 a la que pertenecía Gallardo, la que fundó la contracultura de Barcelona, como demasiado seria, demasiado grave, demasiado pureta y demasiado carca para unos jóvenes que buscaba en el hedonismo aquella liberación que las generaciones pasadas no habían conseguido con la lucha política. Había nacido la contracultura en aquella Barcelona que no era la del postureo, la de los cruceros y la del consumo desaforado de hoy, no era la Barcelona identitaria y nacional que pretenden unos, era la Barcelona que hacía de la fiesta, la droga y el sexo y sus representaciones culturales, transgresión ética y estética, la versión finisecular y desencantada de aquella pulsión ácrata que siempre había sido el espíritu latente y singular de la Barcelona tanto obrera como intelectual. Sus hijos, los hijos de aquellos obreros silenciados, querían romperlo todo mientras se divertían.
Y desde los cómics, sobre todo de las páginas de El Víbora o de Makoki, lo rompían todo simbólicamente: con ideas y estéticas rompedoras, provocadoras, descabelladas, exponiendo tabúes sin complejos, y mezclando la línea feísta hija del underground americano y francés de los 60 con el arte pop y expresionista y los dibujos animados de Tex Avery que habían marcado su niñez. Desde aquellas páginas de la revista El Víbora aniquilaron toda moral a través de lo simbólico, sí, incluso la moral progresista, en un ejercicio de sana provocación que está a años luz de la hoy pacata, puritana y burguesa moral de la corrección política y la cultura de la cancelación y siempre contra la moralina reaccionaria y conservadora por progre que se dijera. Pura anarquía. Si la anarquía tuvo su corta primavera en la revolución social española, aquel proceso revolucionario que se dio tras el golpe de Estado de 1936 y del que habla George Orwell en su Homenaje a Cataluña, ese espíritu insurreccional se dio, cuatro décadas después, en la misma ciudad pero con tinta y papel en vez de con fusiles y granadas. Fue el movimiento contracultural que tuvo en los cómics de autores como los ya mencionados Miguel Gallardo, Juanito Mediavilla, Max, Nazario o Martí a sus máximos exponentes.
Un época dorada donde el underground logró vender miles de ejemplares y cruzar el Atlántico hasta calar en generaciones de suramericanos como yo que salían, una década después, de dictaduras tan sangrientas como la que había contenido aquí esa olla a presión de la cultura popular hasta hacerla estallar por los aires en forma de contracultura.

Superventas:
Una época dorada en que El Víbora era un éxito de ventas, con sus portadas de Anarcoma de Nazario, con vírgenes transexuales mostrando sus enormes penes mientras hombres barbudos se besaban y se comían la polla, o con Makoki escapado del frenopático metralleta en mano rodeado de skinheads, yonkis y prostitutas del Raval, con cómics del italiano Andrea Pazienza que explicaban cómo usar el filtro de un cigarrillo para limpiar las impurezas de la heroína antes de inyectarla, de los monigotes de Mariscal con su simpleza sofisticada y su humor absurdo, la oscuridad bizarra del americano Charles Burns con su Borbah, o el surrealismo de alcantarillas y callejones sucios del Peter Punk de Max.
En la Argentina de mediados de los 80, muchos entrábamos a la adolescencia y lo primero que hacíamos era correr al quiosco a ver si habían recibido el último número de El Víbora, o del Makoki, personaje de Gallardo que ya tenía revista propia. Bajo el paraguas falsamente cándido de traer un tebeo bajo el brazo a casa, nos encerrábamos en la habitación a leer historias macabras, depravadas, violentas, tóxicas y desopilantes mientras escuchábamos a los Clash o a Lou Reed en casete o vinilo, y nos recorría un escalofrío al preguntarnos si aquellos autores harían todas esas cosas que contaban en sus tebeos y si las calles del casco antiguo de Barcelona serían tan peligrosas como parecían en sus páginas. Vivíamos la contrariedad de reírnos de la desgracia, de excitarnos con mujeres con falos inmensos, de asistir asombrados al sexo lésbico y gay, de imaginar qué se sentiría consumiendo tal o cuál droga y viendo como este o aquel personaje terminaba muerto en un contenedor por una sosobredosis o una paliza… Y todo desde el asombro, la curiosidad y la risa. Libertad de pensar y de imaginar. En otras palabras: amanecíamos a la complejidad del mundo, a la gestión del dolor y el placer, y a la contradicción humana en estado de libertad.
Veíamos en aquellas postales decadentes y rabiosas de Barcelona el reflejo de las fortaleza y debilidades de aquellas sociedades que salían del sangriento paternalismo del que veníamos, sociedades que eran capaces de secuestrar, torturar y matar con tal de que la juventud no se expusiera a aquello que podía pervertirla, cosas como la política o la cultura, esa misma contracultura, de hecho. Sociedades que pretendían sustraer a la juventud de las de la vida libre matando su vitalidad para que no se expusiera al riesgo de momorir inherente a lo vital. Aquella contracultura dejaba claro que la libertad no era el paraíso, era mar gruesa y tormentosa, pero que, aunque pudieras naufragar, en el camino podías conseguir una buena dosis de diversión.
Placer sin dogmas:
Porque ese es el poder de la contracultura: romperlo todo desde lo simbólico, demostrar la banalidad del postureo, de la moral, y de los posicionamientos incólumes de las certezas, esa enfermedad de lo ideológico que canoniza ideas hasta convertirlas en dogmas. Y la contracultura no es otra cosa que el cuestionamiento de las ideas, las certezas y los dogmas desde un lugar de puro placer.
La contracultura provoca la liberación desde la embriaguez de la incertidumbre, ese colocón mareante de la duda, y desde la risa nerviosa de quién se salta el tabú a sabiendas y sin importarle el precio a pagar, y tiene como bandera que aquello que vale la pena es aquello que te da placer aunque ese placer te termine matando. Tras periodos de represión del placer, el planteamiento aparentemente suicida del underground es, aunque ahora se lo pueda tachar de frívolo desde el postureo pseudocomprometido que cuelga consignas en las redes sociales desde el sofá de su casa, tremendamente liberador: no te decían cómo tenías que vivir la vida ni qué pensar, te enseñaban algo mucho más urgente y realista: que se podía jugar con las ideas sin ponerles límites, sin miedo y sin compromisos preestablecidos, porque la creación, ese juego con las ideas, es en lo único en lo que podemos ser totalmente libres y conseguir cuotas de pura felicidad por el camino. No fue el caso de Miguel Gallardo, sin embargo, el de el autor torturado y autodestructivo, ni siquiera fue un “superviviente”, como se suele llamar a aquellos que han salido indemnes de los excesos de la contracultura.
No, Miguel fue una persona feliz que transitó caminos de forma natural junto a sus amigos y compañeros, sin complejos, con absoluta y total honestidad, contando vidas ajenas y propias, reales e inventadas, con la risa y la sonrisa siempre cargadas y haciendo en el camino feliz a los que lo rodeaban y a quienes lo leían. Tan lejos del postureo está el espíritu de aquella contracultura que, como dijimos, no le costó nada a Miguel transitar otros caminos paralelos que, a priori, podrían parecer contradictorios o distantes al underground pero que, gracias a su talento, todos juntos conforman una de las obras más consistentes, originales y coherentes de la historia de la cultura popular en general, y de los medios impresos y del cómic en particular, así como un retrato gráfico de nuestra sociedad en el último medio siglo de historia. Es decir: en sus páginas está la Historia de nuestra democracia, desde lo particular a lo colectivo. Tal vez esa falta de dogmas, la valentía creativa y la honestidad sean lo que define a aquella contracultura y sean, también, lo que debería definir el arte en general. Sin duda definen el arte y la vida de Miguel Gallardo.
¡APOYA A MONGOLIA!
Suscríbete a Mongolia y ayuda a consolidar este proyecto de periodismo irreverente e insumiso, a partir de solo 38 euros al año, o dona para la causa la cantidad que quieras. ¡Cualquier aportación es bienvenida!